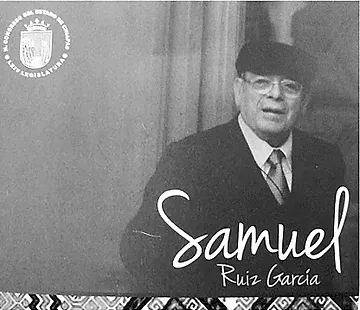
El Legado
Para las Comunidades Indígenas y Campesinas Marginadas
San Cristóbal de las Casas, Chiapas México 24 de enero 2011.
A la vista de la hermosa catedral amarilla y blanca de San Cristóbal, adornada desde la Colonia por manos indígenas, no queda sino pensar en Samuel Ruiz García y su paso definitivamente histórico por las tierras del sureste mexicano. Medio siglo de esta ciudad, y de todas las tierras mayas y zoques de Chiapas, están marcados por los pasos de El Caminante, como él mismo gustaba llamarse.

Desde la tarde de hoy comenzó a congregarse (una palabra que gustaba al jTatik) gran cantidad de personas en el atrio y las naves del templo, para esperarlo por última vez. O por siempre, como dice un diácono tzotzil que acomoda los arreglos florales que van aumentando al pie de la escalinata al altar donde tantas veces ofició y habló don Samuel (la ‑gente lo llama así, sencillamente), un obispo de los que siempre hay muy pocos, y ahora sin él, muchos menos. A media noche lo seguían esperando.
Su huella es ineludible. Cuántos gobiernos estatales y federales lo espiaron, calumniaron, amenazaron, escarnecieron. Cuántos lo temieron. El curita, solía llamarlo con desdén un secretario de Gobernación en los años de la peor ofensiva paramilitar oficialista contra choles y tzotziles a finales del siglo XX, con la masacre de Acteal (1997) en el centro. Hoy se cumplen 51 años de su consagración como obispo de la Iglesia católica en la entonces diócesis de Chiapas, que después dio paso a la de Tuxtla Gutiérrez; Ruiz quedó al frente de San Cristóbal, la diócesis que abarca los Altos, la selva Lacandona, la zona norte, las selvas y sierras fronterizas: la vasta región que a mediados de la década pasada sacudió la conciencia nacional con el levantamiento zapatista y la revelación a México y el mundo de unos pueblos indígenas profundos, valientes y ejemplares. El mismo obispo hubo de descubrirlos, como no lo hizo ninguno de sus antecesores, con excepción de fray Bartolomé de las Casas, su lejano precursor y definitivo maestro. Ambos vinieron a aprender humanismo en la tierra de los hombres verdaderos. Generaciones de pueblo amaron a Samuel Ruiz. Generaciones de caciques políticos, finqueros y gobernantes lo odiaron como el enemigo que efectivamente era para ellos. Su prolongado contacto con las comunidades lo llevó a su hoy famosa opción preferencial por los pobres, que adquiere cuerpo hacia 1974, y se define ampliamente en los años.
Polémico para los poderes eclesiásticos y políticos, vituperado sin argumentos válidos por los intelectuales criollistas y oficialistas, tuvo su momento culminante tras el alzamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994. Resultó el único mediador válido para el Estado y los insurrectos, y corrió gran riesgo. En aquellos meses, sus homilías eran conferencias de prensa para centenares de periodistas del mundo entero, que acudían a sus misas en el templo de Santo Domingo o esta catedral; era la nota, y algunos albergaban cierto morbo, esperando que lo asesinaran como a don Arnulfo Romero, en San Salvador.
Contra lo que era un lugar común, no fue zapatista. Tampoco oficialista, pero tenía legitimidad para servir de puente. Sin él, tal vez Chiapas se hubiera bañado realmente de sangre. Esta catedral se llama desde entonces de la paz. Sus pasillos, su atrio, sus rústicas torres son un monumento a la paz. Pocos mencionan ahora que también medió en los años más duros de la intolerancia religiosa de los católicos tradicionales contra los nuevos evangélicos. Don Samuel, católico, salió en defensa de los indígenas que decidieron dejar de serlo. Su compromiso con los derechos humanos fue parejo. También lo supieron miles ‑de mayas guatemaltecos refugiados en Chiapas durante la guerra en su país, apoyados por el jTatik y sus equipos pastorales.
Desde la tarde de hoy comenzó a congregarse (una palabra que gustaba al jTatik) gran cantidad de personas en el atrio y las naves del templo, para esperarlo por última vez. O por siempre, como dice un diácono tzotzil que acomoda los arreglos florales que van aumentando al pie de la escalinata al altar donde tantas veces ofició y habló don Samuel (la ‑gente lo llama así, sencillamente), un obispo de los que siempre hay muy pocos, y ahora sin él, muchos menos. A media noche lo seguían esperando.
Al despuntar 1994, con la novedad de la insurgencia campesino-indígena zapatista, un hombre de la Iglesia católica comenzó a acaparar los noticieros y las primeras planas de la prensa mundial: monseñor Samuel Ruiz García, obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el sureste mexicano.
Pero, ¿Quién era Samuel Ruiz, esa figura signo de contradicciones, venerada casi como un dios por los indígenas de Chiapas y odiada al extremo por los poderosos de su diócesis? No era un desconocido. En las zonas indígenas del continente americano, desde Alaska a la Patagonia, pero también en Asia y África así como en los ambientes ecuménicos de Europa, El jTatic Samuel había cobrado fama de profeta desde el inmediato posconcilio, cuando comenzó a aplicar los acuerdos del Vaticano II.
Luego, con Medellín (1968) y el despertar de una nueva conciencia episcopal latinoamericana, en contraste con una institución cupular, vertical, predominantemente conservadora y legitimadora del poder y de la ideología dominante, como la que existe en México y en otras latitudes, don Samuel impulsaría un modelo de Iglesia más participativa, más autóctona. En su diócesis de San Cristóbal fue el constructor de una Iglesia con rostro indígena.
Hijo de espaldas mojadas, fue ordenado sacerdote en Roma, en 1949. Diez años después, Juan XXIII lo nombró obispo de San Cristóbal. Tenía apenas 35 años. Había sido formado para ser un obispo tradicional, de poder. Pero a poco de empezar a recorrer la diócesis, aquella realidad de miserias y carencias le golpeó. Se practicaba entonces un indigenismo paternalista en el cual el indio era objeto de la acción pastoral. De la mano del Concilio Vaticano II comenzó a intuir que por allí no era su camino de pastor. Pero fue su transitar por los senderos reales y de herradura de la selva Lacandona, lo que lo encaminó a su propia conversión. No pudo ser indiferente ante tanta opresión, miseria, hambre, discriminación y muerte.
En el último tercio del siglo XX, Chiapas era baluarte de terratenientes, madereros y cafetaleros, en una realidad de peones acasillados como en la Colonia. Durante un tiempo don Samuel fue un obispo pescado: pasó con los ojos abiertos en medio de la opresión, sin verla. Hasta que descubrió al indio marginado. Eso ocurrió cuando dejó de ver sólo iglesias llenas y tomó conciencia de la explotación del indígena y del funcionamiento de las estructuras sociales de dominación clasista. Supo entonces que el camino nuevo era riesgoso y conflictivo, porque vendrían acusaciones y le endosarían etiquetas de marxista y de una politización indebida. Pero eran los peligros que debía afrontar.
En realidad, como dijo él muchas veces, quienes lo convirtieron fueron los indios. La clave, pues, está en que se convirtió al pobre, a las raíces, a la cultura, al pueblo. Y eso comenzó a mover dentro de sí el espíritu hacia la liberación, la justicia y la paz. Vivió entonces la conversión como un continuum; siempre convirtiéndose durante 40 años. No fue un camino fácil. Tuvo que dejar atrás inercias, boato, comodidades. Nadie opta por los indígenas sin convertirse a los indígenas, esos Cristos maltratados al decir de fray Bartolomé de Las Casas. Fue, Samuel, un obispo de puertas abiertas. Pero nunca un obispo sentado. Al contrario, fue y seguirá siendo para quienes le conocieron un pastor itinerante, peregrino. Le decían El Caminante. Por eso los indios de Chiapas lo vieron llegar, incansable, montado en su caballo el Siete Leguas, a lomo de burro, en Jeep o simplemente a pie.
Profeta seductor, supo ser un teólogo que cambió los libros por la historia –la historia real, concreta– y puso los pies sobre la tierra. Hombre de frontera y acompañamientos, se convirtió en líder sin proponérselo, con una cauda de autoridad moral enorme, porque siempre estuvo en la frontera de la vida y la muerte. Además, el hecho de haberse esforzado por comprender las lenguas tzeltal, tzotzil y un poco de chol y tojolabal –las cuatro lenguas indígenas predominantes en su diócesis–, muestra cuál fue su actitud pastoral: no fue desde arriba y afuera, sino desde adentro y a la par.
El mejor testimonio de ello lo dio el pueblo pobre de Chiapas el 10 de febrero de 2000. Ese día bajaron de las montañas y entraron en caravana a San Cristóbal de las Casas, por los cuatro puntos cardinales, más de 15 mil indígenas. Habían llegado a la ciudad mestiza para despedir al obispo local, El Tatic Samuel, quien el 25 de enero anterior había cumplido 40 años de servicio episcopal. Llegaron a expresarle su fervor y su cariño. La ausencia del nuncio Mullor y la mayoría de los obispos mexicanos no menguó el brillo y calor de los festejos. La multitud ni siquiera se enteró de las ausencias de los dignatarios católicos, acostumbrados como están al abandono de los poderosos.
Al alba de aquél día, el padre Clodomiro Siller abrió el libro Tonal pohuali y consultó el calendario maya, para saber los signos del día –su tiempo y su espacio– que le tocaban esa jornada al festejado. La fecha era 12 flor. Tres veces cuatro. Cuatro es la totalidad cósmica. Tres, la mediación, el viento entre el cielo y la tierra. El signo que se debe vestir en un día como ese es el quetzal, la hermosa ave de plumas verdes que jamás puede estar en cautiverio. El ave de la libertad. Su lectura fue clara: Samuel, el mediador, el indomable.
No daba todavía el mediodía, cuando la figura de El jTatic apareció por la puerta de catedral portando su bandera verde de Jcanan Lum (protector y guía del pueblo), que le habían entregado los indígenas en Amatenango. Le acompañaban los 13 ancianos principales, como denominan a los sabios de las etnias. Habían llegado de las siete regiones pastorales de la diócesis. Detrás iban diez obispos –monseñor Raúl Vera entre ellos– y un grupo de indígenas que enarbolaban las 52 banderas que simbolizan el siglo maya.
Después vino la oración y la liturgia en tzotzil, ch’ol, tzeltal, tojolabal, inglés y español. Pidieron por El Tatic Samuel y el tatic Vera; por los catequistas de la diócesis, perseguidos, encarcelados y asesinados. Otro ruego que se oyó (cuyo eco llega hasta el presente en este México militarizado, paramilitarizado y mercenarizado), fue por los militares y policías que tienen que cumplir órdenes, para que no se extralimiten en contra de sus hermanos, quizá inspirado en la última homilía del arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, quien clamó: En nombre de Dios, cese la represión, y fue ejecutado por un grupo clandestino del ejército salvadoreño.
En aquellos días, hace 11 años, más de 60 mil soldados, apoyados por aviones y tanquetas vigilaban día y noche a la población maya, que ha protagonizado varias rebeliones a lo largo de su historia. Hoy el número de soldados es menor, pero aumentó el poder de fuego del Ejército con sus tropas de desplazamiento rápido. El pueblo pobre y el fusil de los poderosos enfrentados en esas inmensidades chiapanecas, en una guerra silenciosa que lleva más de cinco siglos.
Habían pasado casi cuatro horas, cuando los 13 ancianos en el templete, junto a don Samuel y don Raúl comenzaron a repartir el fuego nuevo, que marca el fin de un ciclo y el comienzo de otro. El ciclo que terminaba eran los 40 años de Samuel Ruiz al frente de la diócesis. El ciclo por venir despertaba entonces dudas y temores. La sombra de un desmonte de signo conservador planeaba sobre San Cristóbal, igual que había ocurrido antes en Cuernavaca, la de don Sergio Méndez Arceo. Fueron las comunidades indígenas, el pueblo pobre, digno y combativo de Chiapas, el que ese día, como muchas veces antes, identificó y honró a don Samuel, de manera sencilla, como un padre de proyección mexicana, latinoamericana y mundial, y rindió un caluroso homenaje a su pensamiento y práctica liberadora. Pensamiento, acción y acompañamiento, que en el caso de El Tatic han venido nutriendo a un par de generaciones socio-eclesiales del continente y que por ello, sin duda, forma ya parte de la nueva patrística latinoamericana.
Don Samuel siguió teniendo la espalda ancha y hasta el final supo asumir los momentos de tensión, ¡que no fueron pocos!, con ecuanimidad y hasta con ribetes de humor. Será su forma de ser o porque es un veterano apaleado. La experiencia enseña a relativizar, afirmó alguna vez Pedro Casaldáliga. En lo personal, sin compartir su fe, don Samuel nos enseñó el camino de acompañamiento de los indígenas chiapanecos y el pueblo pobre de México.
Políticos encomian la lucha de Samuel Ruiz por los pobres. “Es una gran pérdida para México, enfatiza Felipe Calderón”. “El religioso, un hombre que hizo escuela, dice el rector de la UNAM”. La noticia sobre la muerte del obispo Samuel Ruiz García, la mañana de ayer en el Distrito Federal, fue recibida con tristeza y reconocimiento unánime a su lucha por los derechos humanos, particularmente de los indígenas de México. Lo mismo el presidente Felipe Calderón que la secretaria de Estado estadunidense, Hillary Clinton, así como dirigentes de partidos políticos, universidades y organizaciones civiles, encomiaron la labor de El jTatic. Calderón Hinojosa y su esposa, Margarita Zavala, al ofrecer condolencias, calificaron al jerarca católico de pieza esencial en la pacificación de Chiapas, tras el conflicto que estalló en 1994, con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Se trata, dijo la Presidencia en un comunicado, de una gran pérdida para México. Posteriormente, en una reunión con la comunidad libanesa, el titular del Ejecutivo pidió a los presentes, entre ellos el empresario Carlos Slim, un minuto de silencio. “Admiraba a Samuel Ruiz –comentó Calderón– por haber sido un gran mexicano, comprometido con la gente más pobre del país, con los indígenas. Un hombre fiel a sus ideas, a sus creencias, a sus valores, hasta el último día. Le hará falta al país”.
En Guanajuato, donde estuvo ayer unas horas, Hillary Clinton fue notificada del fallecimiento. Su legado es ejemplo a seguir y honrar, subrayó la secretaria de Estado al mencionar que fue informada de la labor del sacerdote como mediador, que buscó la reconciliación y la justicia mediante el diálogo. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, expresó su pesar por el deceso. Definió a Samuel Ruiz como hombre que hizo escuela, al trabajar en favor de las causas sociales sin renunciar a sus convicciones religiosas. Entrevistado en Querétaro, dijo haber conocido al obispo en 1994, en Chiapas. Fue, apuntó, un personaje profundamente importante para las causas indígenas, de los pobres. Grupos defensores de los derechos humanos reconocen labor del obispo. En junio de 2009, el religioso participó en una conferencia de prensa en que integrantes de la organización civil Las Abejas condenaron la impunidad en el caso. Organizaciones defensoras de los derechos humanos lamentaron ayer el fallecimiento del obispo emérito Samuel Ruiz García y consideraron que fue una gran figura, de las más representativas en la lucha por los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, así como de las garantías humanas en general.
Amnistía Internacional (AI) resaltó que el religioso desempeñó un papel fundamental en las negociaciones de paz entre el gobierno mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En su momento padeció numerosos ataques, amenazas y hostigamientos por su labor en pro de los derechos de la población más desfavorecida. Alberto Herrera, director ejecutivo de AI México, manifestó: Su legado debe recordarnos la enorme deuda con los pueblos indígenas en materia de derechos humanos. Javier Hernández Valencia, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), expresó: El testimonio de vida de Samuel Ruiz nos reafirma en el compromiso con la defensa y promoción de las garantías, en particular con las causas de los pueblos indígenas y las personas más excluidas. Añadió que, en su calidad de integrante de la comisión de mediación entre el gobierno federal y el Ejército Popular Revolucionario, el obispo presentó ante la ONU, en septiembre pasado, un vasto panorama de preocupaciones y detalló casos sobre abusos que son materia de atención de la OACNUDH.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) resaltó que el protector de la dignidad de los indígenas, El Tatic, como era considerado, se distinguió por su labor en defensa de las garantías humanas y fue propuesto como candidato al Premio Nobel de la Paz. La CNDH hizo un reconocimiento a su tarea pacifista en la Comisión Nacional de Intermediación y participación en la firma de los Acuerdos de San Andrés. Externó sus condolencias y solidaridad a familiares y amigos de quien durante 40 años fue obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha, comentó que Samuel Ruiz jugó un papel muy importante para la paz en Chiapas, de mucha fidelidad a las demandas de los pueblos indígenas, y algunas de ellas siguen pendientes. Resaltó: El obispo fue promotor y defensor de los derechos individuales y colectivos de los indígenas. Lo hizo a todo nivel, durante muchos años, dentro y fuera de la Iglesia. Trabajó incansablemente por ello en México y América Latina, así como a escala mundial.
El religioso dominico señaló que Samuel Ruiz logró dentro de la Iglesia, desde el Papa hasta el último cristiano, hacer conciencia sobre la urgencia de defender y promover esos derechos. Nunca lo hizo como alguien solitario, siempre reunió en torno suyo a pueblos y comunidades indígenas. Miguel Concha subrayó que cuando Samuel Ruiz llegó a San Cristóbal, los indígenas eran excluidos y marginados. Y cuando dejó la diócesis, pueblos y comunidades eran los protagonistas. El obispo, agregó, luchó por una iglesia autóctona, que fuera de los indígenas. Desde luego, a la Iglesia le hace falta gente como él. En muchos cristianos el clamor es que haya muchos obispos como Samuel Ruiz. La presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, Gloria Ramírez, destacó: Representó un punto de articulación, cohesión y resistencia. Fue un medio a través del cual los indígenas lograban hacerse escuchar a escala nacional e internacional. Su pérdida nos deja una gran escuela y ejemplo, aunque es insustituible. Formó generaciones excelentes. Ahí están el obispo Raúl Vera, el religioso Gonzalo Ituarte y el obispo actual de San Cristóbal.
El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Luis Arriaga, consideró que el religioso jugó un papel muy relevante en la historia del país por su trabajo y compromiso. Sin duda, abundó, marcó un gran punto de inflexión frente a la Iglesia católica por su defensa muy cercana en favor de los pobres. Siempre manifestó un compromiso católico comprometido con la Iglesia. Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, dijo que Samuel Ruiz fue una de las figuras más representativas de la causa por las garantías de los pueblos indígenas y los derechos en general. Fue una voz que permitió hacer eco a los derechos indígenas, de la legitimidad de su reclamo.Enfatizó: Fue un defensor universal. Es parte del grupo de obispos que durante mucho tiempo hicieron presencia pública en favor de los marginados, fueron una voz de la jerarquía católica comprometida con la justicia. Dejó un camino de lucha y esperanza: Pérez Esquivel.
Aunque su muerte duele profundamente, Samuel Ruiz dejó un testimonio maravilloso de vida y un camino abierto de lucha y esperanza, manifestó hoy, conmovido, Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz 1980, quien compartió con el obispo emérito de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, momentos históricos en América Latina y la cárcel en Ecuador en 1976. Pérez Esquivel destacó la dedicación pastoral del obispo a los pueblos originarios y su cristiana y obstinada lucha por la justicia y la paz verdaderas. Era un hermano en la fe y en el compromiso social. Tenía una profunda visión latinoamericana y un conocimiento poco común, tan intenso como el amor que lo movía, de los pueblos indígenas, expresó Pérez Esquivel a La Jornada. Recordó que Ruiz fue uno de los fundadores del Servicio Paz y Justicia en Medellín, Colombia, y que juntos estuvieron en situaciones difíciles, como en sus viajes por la selva ‑del Petén, Guatemala, y en otros lugares haciendo seguimientos con presencia activa de las luchas sociales de los pueblos latinoamericanos.
Su labor inolvidable, realizada con humildad, permanecerá por siempre en la historia de México y de América Latina. Su dedicación a los indígenas y campesinos de San Cristóbal de las Casas y su papel como mediador en Chiapas entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno federal son hechos históricos, de la verdadera historia que tejen los pueblos y que poco se escribe. Para Pérez Esquivel, la labor pastoral, unida profundamente a la lucha por la justicia, los derechos de los pueblos y las garantías humanas, lo hizo abrazar en los años 70 la Teología de la Liberación, que es una de las señales de nuevos tiempos que quedan iluminando caminos para los más olvidados. No estarán solos nunca más, mientras haya ejemplos como los de Samuel Ruiz, Helder Cámara, Sergio Méndez Arceo y tantos otros.

